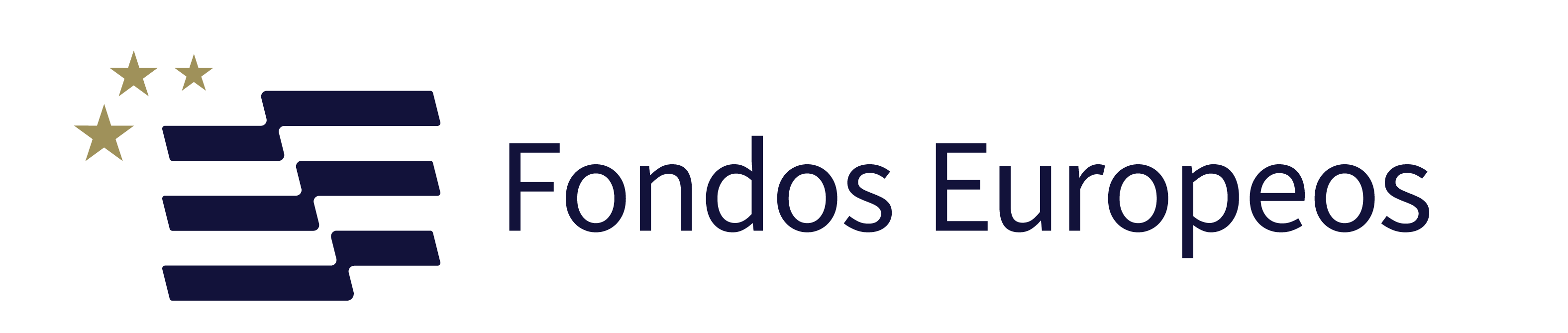Laura García Peteiro, directora de MOMENTO: "Los mejillones del Delta del Ebro podrían darnos pistas de su capacidad de adaptación a elevadas temperaturas"
¿Como hacer posible una monitorización en tiempo real del cultivo de mejillón en batea para lograr una gestión flexible y resiliente al cambio climático? A esta pregunta da respuesta MOMENTO, el proyecto impulsado desde el CSIC junto al Consello Regulador do Mexillón de Galicia. Nos lo cuenta Laura García Peteiro, directora del proyecto, en esta entrevista.
¿Qué diferencias hay entre los bivalvos cultivados en las rías gallegas y los del Delta del Ebro?
Aunque se trata de la misma especie, Mytilus galloprovincialis, las condiciones ambientales que tienen que enfrentar los mejillones del Mediterraneo y el Atlántico difieren bastante, sobre todo en lo que se refiere a la temperatura. Mientras que las temperaturas máximas que se pueden registrar en las rías gallegas no suelen superar los 20º C, en el Mediterráneo es común alcanzar temperaturas continuadas superiores a los 30º C, lo que limita el cultivo del mejillón durante los meses del verano en el Delta del Ebro y ocasiona episodios de mortalidad importantes, principalmente para la “mejilla” o juveniles de mejillón. Desde una perspectiva de cambio climático, los mejillones del Delta del Ebro podrían darnos pistas de la capacidad de adaptación a elevadas temperaturas de la especie, porque estarían viviendo en el “futuro climático” que cabría esperar en el futuro en algunas zonas de las rías gallegas también.
¿Qué efectos provoca el cambio climático en la producción de mejillón y qué retos plantea para el sector acuícola?
El incremento de la temperatura de los océanos, así como el incremento en la frecuencia de eventos extremos (olas de calor, lluvias torrenciales, tormentas, etc.), tiene consecuencias directas en el rendimiento del cultivo, por ejemplo, aumentando los episodios de mortalidad o dificultando la obtención de semilla. Aunque el sector conoce muy bien el medio en el que se desarrolla su actividad, y el cultivo está perfectamente acoplado a la estacionalidad natural, el cambio climático está consiguiendo que exista cada vez más incertidumbre sobre esos ciclos naturales. ¿Cuándo empieza ahora el invierno? ¿Cuánto dura la primavera? No son sólo los eventos extremos los que afectan al cultivo, aunque son los que provocan efectos más llamativos sobre la producción. Por tanto, el sector se enfrenta al reto de adaptar su actividad a un ambiente cambiante y cada vez más extremo.
¿Qué es necesario para lograr una gestión más sostenible de la especie?
Sería vital desarrollar herramientas de toma de decisiones, basadas en sistemas de monitorización continua. Ante un ambiente cambiante, menos predecible y cada vez más extremo, el desarrollo de sistemas de monitorización, que permitan conocer el estado del medio y del cultivo en tiempo real, se vuelven cada vez más imprescindibles para la toma de decisiones que permitan un manejo flexible, que aumente la resiliencia del cultivo de mejillón frente al cambio climático. El detectar, por ejemplo, episodios de estrés térmico en una fase inicial, antes de que provoquen elevadas mortalidades, podría permitir aplicar medidas mitigadoras sobre el rendimiento del cultivo, como el traslado de cuerdas de engorde a zonas con temperaturas más moderadas o la cosecha anticipada en zonas donde se observa una disminución en la condición de los mejillones en cultivo.
¿Qué significa que un mejillón sufra “estrés térmico”?
Todos los procesos fisiológicos como respirar, comer, etc. tienen un rango de temperaturas óptimas, en que los individuos realizan esas funciones básicas para la vida con el mínimo gasto energético posible. A medida que la temperatura se aleja de ese óptimo, necesitamos gastar más energía para poder seguir haciendo las mismas funciones vitales. Eso significa que la energía que podría estar empleando un mejillón (o una persona) en crecer, engordar o reproducirse, la tiene que invertir en “sobrevivir” a esas temperaturas. Cuanto más se aleja la temperatura de ese óptimo, mayor es el gasto energético necesario para “sobrevivir”, hasta que llega un punto en que la demanda energética para reparar el daño celular causado por las elevadas temperaturas, y para mantener sus funciones vitales básicas, es demasiado alto y provoca episodios de mortalidad. Pero antes de que el estrés térmico cause mortalidad, hay muchos indicadores de estrés que podemos detectar.
¿Por qué es importante conocer el comportamiento valvar de un mejillón?
El comportamiento valvar del mejillón (como abre y cierra las valvas) nos permite conocer muchos otros aspectos de su estado fisiológico y de cómo ese individuo se relaciona con el medio. Uno de los comportamientos básicos de respuesta al estrés en bivalvos es el cierre valvar, que les permite aislarse del medio cuando lo consideran hostil. Aún sin cerrarse completamente, el mejillón presenta diferentes comportamientos relacionados con los estímulos que recibe del medio.
Por ejemplo, el mejillón tiene un ritmo circadiano, lo que significa que durante el día abre menos las valvas que durante la noche. Una mayor actividad nocturna se asocia en muchos animales marinos a una estrategia para evitar la predación. Otro ejemplo son los microcierres, una especie de pestañeo, que se ha detectado en presencia de algas tóxicas. Asimismo, algunos resultados previos de nuestro equipo de investigación demuestran que el porcentaje de tiempo que los mejillones están abiertos disminuye con el incremento de temperatura. A través de este proyecto esperamos poder parametrizar mejor los cambios de comportamiento valvar respecto a la temperatura, y utilizar esa señal como un sistema de alerta temprana de situaciones de estrés térmico que pueda ser utilizado por el sector del cultivo de mejillón.
¿En qué va a consistir el proceso de monitorización? ¿Qué datos sobre el estado ambiental recogen estas herramientas?
El sistema de monitorización que vamos a probar en las rías gallegas y en el Delta del Ebro incluye sensores de valvometría para seguir en tiempo real el comportamiento del mejillón, junto con otros sensores para conocer la temperatura del agua y la concentración de clorofila, que nos ayudarán a comprender como se relaciona ese comportamiento con el estado del medio.
Además, habremos desarrollado previamente un algoritmo de inteligencia artificial para detectar automáticamente en las señales de valvometría indicios de estrés térmico. Este algorítmo se desarrollará en base a experimentos de laboratorio que tenemos en marcha ahora mismo. Así, este indicador de estrés podría contribuir también en el contexto de la Directiva de Estrategias Marinas, a monitorear y evaluar el Buen Estado Ambiental, contribuyendo particularmente al Descriptor 3 que hace referencia al estado de las especies explotadas comercialmente, pero que indirectamente nos puede indicar que existe estrés térmico también en otros organismos. Nuevos sistemas de monitorización en la acuicultura, como el que se pretende implementar en el proyecto MoMeNTo, complementan y mejoran el conjunto de sensores físicos, químicos y biológicos que habitualmente se usan en nuestras costas para caracterizar la salud ambiental y los impactos en la fauna marina.
¿Qué se ha logrado hasta el momento?
En este momento nos encontramos inmersos en los experimentos de laboratorio que nos ayudarán a parametrizar la respuesta al estrés térmico a través de la valvometría. Estamos testando la respuesta de los mejillones de las rías gallegas y del Mediterráneo a un gradiente de temperaturas que va desde los 15º C a los 30º C. Además de la valvometría, utilizaremos otros indicadores clásicos de estrés (respuesta fisiológica, biomarcadores, etc.) para verificar que de hecho los mejillones están estresados. A partir de esas señales que obtenemos de la valvometría, que tienen el aspecto de un electrocardiograma, entrenaremos en los próximos meses una IA para detectar automáticamente las señales de estrés, y en próxima primavera llevaremos nuestro sistema a las bateas, en la Ría de Arousa y en el Delta del Ebro, para comprobar que funcionan en un ambiente de cultivo real. Los sistemas de monitorización que llevaremos al mar son un sistema de valvometría de bajo-coste que lleva desarrollando el IIM-CSIC desde hace unos años, y que nos han ayudado a monitorizar el comportamiento del mejillón en otros contextos. Esperamos que sean igualmente útiles para detectar episodios de estrés térmico.
Ante la información de este sistema de alerta temprana, ¿cómo puede actuar el sector acuícola? ¿Qué les aporta?
Los sistemas de alerta temprana permiten es tener una capacidad de reacción para mitigar los efectos de eventos que en muchos casos no podemos evitar. En este sentido, el poder predecir que el estado de los animales en cultivo se está deteriorando permitirá a los miticultores adecuar sus estrategias de manejo, moviendo cuerdas o programando de forma diferente la cosecha en diferentes bateas. Aunque a la finalización de este proyecto probablemente no estaremos listos todavía para ofrecer al sector un software o aplicación móvil desde la que poder seguir en tiempo real el estatus de sus bateas, sí que esperamos que este proyecto siente unas bases firmes sobre las que avanzar hacia ese objetivo final.
¿Cómo planteáis la coordinación entre los miembros de la agrupación?
La agrupación está formada por dos centros del CSIC, uno en Galicia (IIM-CSIC) y otro en Cataluña (ICM-CSIC) y por el Consello Regulador do Mexillón de Galicia (CRMG), con los que hemos colaborado previamente, lo que facilita mucho la comunicación y coordinación. Realizamos reuniones periódicas y tenemos un espacio compartido en la “nube” donde tenemos toda la información a disposición de los diferentes participantes. Además contamos con la colaboración de la Federació Productors de Molluscs Delta De LEbre (FEPROMODEL), de modo que se repite en cierto modo el modelo de un organismo de investigación y un representante del sector acuicola en cada demarcación (Atlántico y Mediterráneo), lo que facilita las tareas de coordinación y seguimiento en cada territorio.
¿Qué actividades de comunicación planteáis y a qué colectivos se dirigen?
Planteamos actividades de comunicación dirigidas a diferentes colectivos. El pasado 29 de noviembre, haciéndolo coincidir con el Día de la Acuicultura, se celebró el primer taller participativo del proyecto MoMeNTo con el sector de la miticultura en Galicia, en la sede del Consello Regulador do Mexillón de Galicia, donde se profundizó en las necesidades de información del sector para evaluar el grado de adecuación de nuestra propuesta a esas necesidades. También en el mes de noviembre, y dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia, se celebró una jornada de puertas abiertas en el IIM-CSIC, donde se mostró el experimento de laboratorio que hemos mencionado antes.
Por otro lado, el pasado verano se presentó el proyecto MoMeNTo en el XIX Congreso Nacional de Acuicultura, más enfocado a la comunidad científica, así como en el XXVI ForoAcui, que es un foro que pretende ser más híbrido y englobar también al sector productivo y a la administración. No dejéis de seguirnos en nuestra cuenta de X y de visitar la página del proyecto MoMeNTo en la web de Pleamar para seguir al tanto de otras actividades de comunicación y divulgación del proyecto que seguiremos programando durante toda la vida del mismo.