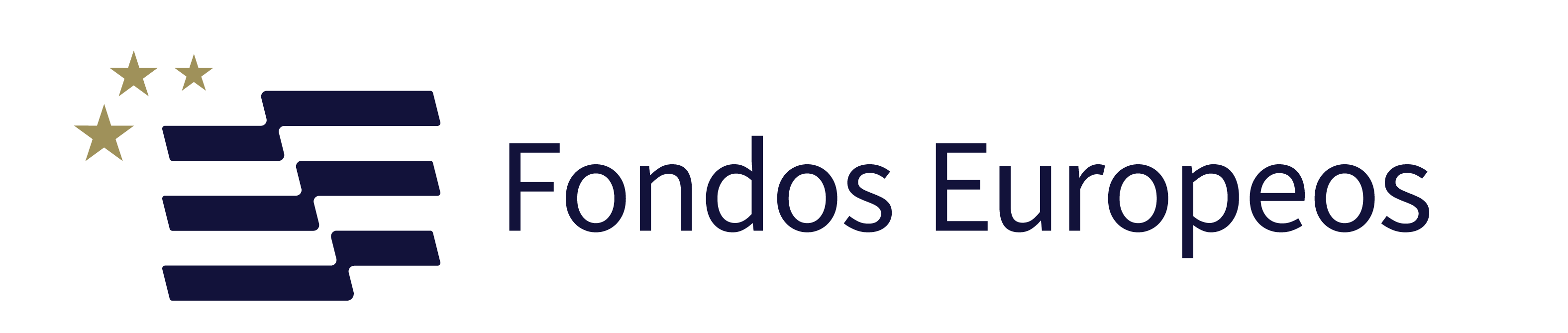Antonio María Punzón, director del proyecto IMPALHA II: “El sector pesquero tiene un papel fundamental en esta segunda fase del proyecto”
La segunda fase del proyecto IMPALHA supone dar continuidad a la primera fase del mismo, que se centró en identificar el impacto del palangre de fondo en los hábitats bentónicos Red Natura 2000, pero con novedades importantes. En esta etapa, se va a prestar especial atención a las pesquerías artesanales y se pondrá en marcha una campaña experimental para analizar el impacto de la pesca de palangre en los hábitats más frágiles. El director del proyecto, Antonio María Punzón, subraya el papel clave del sector pesquero, “no solamente en la campaña sino en todo el desarrollo del proyecto”.
Segunda fase de IMPALHA. ¿Cuáles son las grandes novedades y retos en esta etapa?
Esta segunda fase va a ser todo un desafío, ya que se van a materializar gran parte de los retos técnicos y científicos planteados en la primera fase. Las principales novedades radican en dos aspectos: la mejora en la estimación espacial del esfuerzo, con especial atención a las pesquerías artesanales (flotas de menos de 15 m) y la campaña experimental, para realizar el análisis del impacto del palangre sobre los hábitats más sensibles.
El primero supone una mejora sustancial, ya que hasta ahora habían quedado fuera del foco las pesquerías artesanales, debido a que sólo se disponía de información obtenida a través de encuestas con poca precisión espacial. Este trabajo permitirá hacer una gestión espacial de las pesquerías y un análisis de las presiones sobre los hábitats más precisas y completa. Esto se ha podido abordar con la colaboración de las Direcciones Generales de Pesca del Principado de Asturias y de Cantabria y la flota que trabaja en la zona del Sistema de Cañones de Avilés.
En cuanto a la campaña experimental, dado que el impacto del palangre de fondo sobre los hábitats bentónicos no es muy alto, nos permitirá realizar el “ajuste fino”, analizando los efectos sobre los hábitats más sensibles, con el fin último de poder construir un indicador que nos relacione presión pesquera de palangre de fondo y estado ambiental del hábitat.
¿Qué conclusiones obtuvisteis en la anterior fase con relación al análisis del impacto de la pesca de palangre de fondo en hábitats bentónicos?
El objetivo de la anterior fase no era tanto analizar el impacto, que ya lo habíamos hecho dentro del ámbito del proyecto LIFE INTEMARES, sino el de recabar toda la información y conocimiento disponible para el desarrollo de esta segunda fase. Además, nos permitió establecer contacto con el sector pesquero a través de encuestas, embarques y un taller. El sector pesquero tiene un papel fundamental en esta segunda fase.
En cuanto al estudio de la distribución espacial del valor económico de las capturas de palangre, ¿qué avances habéis registrado?
Es un campo de investigación que se está iniciando tanto a nivel nacional como internacional. El primer paso fue poder asociar el peso de las capturas por especie a los puntos procedentes de los VMS (Sistema de Monitoreo de Embarcaciones) y, posteriormente, incorporar el importe de las ventas. Esto ahora lo debemos extender a la flota artesanal, una vez obtengamos la distribución espacial de su actividad en este proyecto. Pero obtener el valor de la venta no es el rendimiento que un barco obtiene de su captura. Para aproximarnos a una valoración real debemos incorporar los costes. Esto se debe traducir finalmente en un análisis de trade-off, coste-beneficio, que permita una gestión más eficiente de los espacios. Por ejemplo, puede que se esté actuando sobre hábitats muy sensibles pero que los rendimientos netos sean menores que en otros espacios menos sensibles. Este tipo de trabajo supone una nueva dimensión en nuestros estudios, con importantes retos para el futuro como son la incorporación de nuevas especialidades en nuestra área de actuación, entre ellas la economía, la sociología, las ciencias políticas, la filosofía, etc., la adquisición de nueva información y el desarrollo de la ciencia que nos permita realizar estas aproximaciones más holísticas.
¿Se han planteado e implementado ya prácticas o herramientas de gestión para mitigar este impacto?
Tenemos experiencia de mitigación del impacto de los artes de pesca en el Mediterráneo, pero en el mar Cantábrico sobre todo se ha trabajado con relación a efectos sobre las aves y mamíferos marinos, los descartes y a las tallas de especies comerciales, pero no en cuanto a los efectos sobre los hábitats bentónicos. El objetivo del equipo es que en una tercera fase del proyecto, y con la información recopilada en los dos primeros proyectos IMPALHA y en LIFE INTEMARES, proponer con la ayuda de expertos en tecnología pesquera medidas que reduzcan el impacto con efectos mínimos en el rendimiento de las pesquerías.
¿Qué más puedes contarnos sobre la campaña de investigación que vais a realizar en el marco del proyecto? ¿Qué áreas vais a estudiar?
Vamos a centrarnos en la zona del Sistema de Cañones de Avilés, fundamentalmente en un caladero que se llama Mar de Mares. Es una campaña experimental tipo BACI, en sus siglas en inglés. Simplemente se trata de ver cómo está una zona en concreto antes de causar un impacto controlado, en este caso con palangre de fondo, y ver cuál es el estado después. En función de la experiencia adquirida con la campaña que hicimos con el enmalle, vamos a mantener algunos aspectos y otros los vamos a mejorar o incluso a reducir.
Durante un plazo de cinco o siete días vamos a trabajar simultáneamente el barco oceanográfico y el barco de pesca. En esos días balizaremos los aparejos de pesca que se van a calar. Esto nos permitirá realizar tres experimentos: hacer un seguimiento de los movimientos del arte de pesca calado, hacer un seguimiento en directo con el ROV del aparejo calado (permitiéndonos acercarnos al aparejo con seguridad) y comparar la distribución del arte calado en el fondo con la información que estimamos con otras metodologías como los VMS. Además, en el barco de pesca se embarcará un observador científico para analizar las capturas. Por último, probablemente (todavía estamos terminando el diseño) reduzcamos en tiempo la obtención de datos del ‘después’. Esto es porque el impacto de estos aparejos es muy bajo y con el poco impacto que podemos generar en una semana de trabajo generalmente no podemos encontrar diferencias estadísticamente significativas con el ‘antes’, por lo que probablemente nos centremos en zonas específicas o en ejemplares singulares para ver cuál es su estado.
¿Qué aprendizajes obtuvisteis de la anterior campaña?
En una campaña de este tipo existen muchos factores que pueden fallar, digamos que es una campaña de alto riesgo. El ROV sólo puede trabajar con condiciones muy buenas de mar, organizar una campaña de estas características es muy complejo técnicamente y la coordinación con el barco de pesca debe ser muy precisa. Por otro lado, llevarla a cabo es muy complejo desde el punto de vista administrativo.
¿Qué papel tendrá el sector pesquero en el desarrollo de este proyecto?
El papel del sector es central, no solamente durante la campaña, sino en todo el desarrollo del proyecto, colaborando en todas las fases. Durante la campaña participando activamente, para lo que se va a alquilar un barco profesional que tenga experiencia en la zona. Durante el proyecto vamos a muestrear a la flota de diversas formas, desde encuestas, embarques o con información de GPS que voluntariamente estén dispuestos a embarcar. Y por último se van a realizar dos talleres (uno en el Principado de Asturias y otro en Cantabria) orientados a la identificación de retos de futuro de la pesca artesanal.
¿Qué papel va a tener IMPALHA en el LIFE INTEMARES y qué aportó ya en su fase previa?
En el proyecto LIFE INTEMARES se está trabajando en los futuros planes de gestión de los nuevos LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), por lo que los resultados de este proyecto serán fundamentales en primera instancia en la creación de esos planes y posteriormente en el desarrollo del plan de seguimiento. Los principales aportes están relacionados con el análisis de la distribución espacial de las actividades pesqueras, lo que nos permite identificar las zonas de interacción con hábitats bentónicos sensibles, y por otra parte, el conocer de qué forman los impactan. Ahora necesitamos relacionar intensidad de pesca y calidad del hábitat, es decir, saber si un hábitat bentónico es capaz de soportar cierto grado de presión y si podemos desarrollar estrategias de mitigación para que el impacto sea menor.
¿Cómo vais a articular las acciones de sensibilización que vinculen al sector científico, administrativo y pesquero con la sociedad en general?
En el escenario presente vamos a analizar a través de dos talleres como desde el sector pesquero artesanal ven su futuro, identificando los problemas presentes, y cuál va a ser su encaje en el escenario global. Todo ello no sólo asociado a las nuevas figuras de protección o nuevos competidores por el espacio en el mar, sino que además es necesario poner sobre la mesa su papel relevante en el escenario de cambio climático o su papel indiscutible en la estructura socioeconómica en las comunidades costeras.